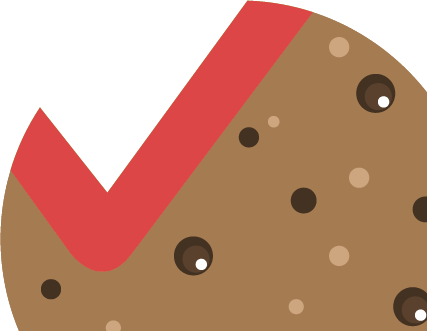09 Oct El leproso
Los diez caminaban eufóricos, casi saltando a cada paso, veloces y dispuestos a recuperar todo lo que la lepra les había arrebatado. Aún no habían llegado a la ciudad cuando uno de ellos se detuvo de repente. La energía con la que se movían los otros nueve era tanta y tan nueva que en un momento ya lo habían dejado atrás. No le esperaron, porque la emoción y las prisas eran casi invencibles. Era mucho lo que tenían ya sólo a unos pocos pasos y se les antojaba imposible una espera. Aceleraron el ritmo, sin complejos, para que nada les fuese a distraer… El décimo leproso se quedó solo y, a pocos, se fue dando la vuelta. Entonces, con otro aire en el alma, hombre entero, empezó a deshacer el camino.
Los nueve seguían diciéndose a gritos cuánto la vida iba a ser grande y buena. Fue cuando el leproso se encontró dentro un silencio que fue dejando la verdad al descubierto. La fue destapando, después de todo ese tiempo, después de todo ese tiempo en el que la lepra había impuesto una distancia asesina con todo lo bueno y con todo lo querido. La verdad; el leproso se la dijo a sí mismo. Porque la verdad tiene dentro una belleza que la hace irresistible. Porque en esos pocos pasos dados de vuelta hacia Jesús se vio ganando una estatura interior, una vida, que no había tenido nunca. Parecía caminar solo, pero nunca se había sabido tan perteneciente a algo como aquel día. Ni a su mujer, ni a sus hijos ni a sus vecinos; nunca tan de alguien como cuando tuvo delante a Jesús.
Ese día nació de nuevo. Fue cuando se atrevió con lo que el corazón le anunciaba incansable: la vida es ese hombre, ese hombre que hace milagros. No nos llega la vida con aquello que conseguimos o poseemos, sino con lo que Él nos da. Más: la vida es Él. El leproso se lo dijo a sí mismo en ese momento adulto, en un grito secreto que lo atravesó entero y le dio un rostro nuevo para siempre. No una piel nueva, una piel entera, sino un nuevo ser. Se dejó tocar por el milagro, los diez lo hicieron. Tocados todos por esa gracia, por el regalo, por el imprevisto. Pero sólo el décimo leproso se dejó informar para siempre: la vida es don, y por eso vocación. Aún caminaba, ahora con pasos más decididos, y no tardó en reconocer la silueta de Jesús a la vuelta del camino.
Momento adulto. El Señor con su presencia nos regala a todos esa luz fulgurante, inesperada, innegable: cuando las cosas obedecen sólo a nuestro propio designio, se nos quedan pequeñas. Cuando no vivimos para seguirle, el camino de la vida aburre y agota. Él es la vida, la única vida suficiente… La verdad espera a ser afirmada. Aunque con frecuencia nos vence el vértigo: nos parece que si nos diésemos la vuelta como el décimo leproso quedaríamos desplazados, abandonados. La verdad nos pone en relación con Otro, pero nos vence la pretensión ciega de ser nosotros el único centro. Y en vez de afirmarla nos señalamos con violencia a nosotros mismos. Pero entonces la vida queda como encerrada, lejos de un amor, abandonada al abrigo de nuestra propia pequeñez.
Cristo es real. Es concreto e infinito. Presente. Lo más real que existe. Tan salvador, tan capaz del milagro hoy como hace dos mil años. Pero como al leproso, como al joven rico, como a Pedro y a los suyos, como a María y José, no nos va a ahorrar el peso de la libertad, no nos va a ahorrar el trabajo que supone afirmarle. Porque la libertad, ese gesto de entrega vital a la verdad que hemos descubierto en Él, es el lugar privilegiado para conocerle. Cristo nos espera. En su silencio interior esperaba a los diez. Como nos espera hoy a nosotros… Llegaba por fin el leproso, con una alegría distinta. La suya le hacía cantar, mientras los otros nueve, entrando en la ciudad, habían empezado ya a vivir calculando.