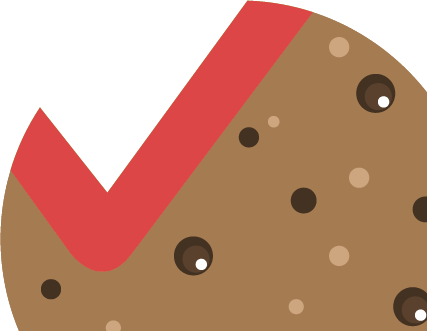22 Ago Amigos
Si leyéramos por primera vez la escena del Evangelio de hoy, si la leyéramos dispuestos a hacer un ejercicio con ella, no daríamos por descontado lo más evidente: la inspiración del Espíritu, el evangelista obediente, la Iglesia custodiando por siglos el documento, y todo, por un breve diálogo entre un par de amigos. Jesús y Pedro: un hombre extraordinario y un pescador. Frente a frente. Jesús pregunta a Pedro qué será, qué a partir de ahora. El pescador, todo lo impetuoso que queramos, infiel, pero ni un pelo de tonto, ni uno solo. Se entiende que el Señor se fijara en él… Ni era ni iba a ser el más coherente de todos. Ni sus habilidades parecían superiores o más adecuadas que las del resto. Pero supo aceptar y acoger su presencia: Señor, sin ti, dónde, si sólo tú tienes palabras que dan la vida. Atentos: Pedro no se mide con Jesús. No se suicida en una mentirosa comparación. No le dice que tendría que haber sido tan majo como Él. No exige una milimétrica igualdad, que hoy diríamos que es injusta esa diferencia decidida quién sabe por quién. Pedro no pide una compensación por ser menos popular o menos importante que Él. Tampoco denuncia a Jesús, ni hace para que el resto logre descubrir en Él alguna pequeñez que los hiciera empatar… Tampoco le dice a Jesús cómo tendría que ser, o cómo debería decir las cosas. Ni se apropia de él, ni le obliga a ponerse a su servicio en una especie de borracha demostración de amor. Tampoco demanda una especie de garantía que fuese suficiente y justificara seguirle. Pedro recibe a Jesús. Reconoce que es un hombre grande, maravilloso, celebra el don, la maravilla que le ha caído en suerte, y lo acoge. No tiene envidia y lo acoge. Y lo acoge para seguirle. Sólo para seguirle. El discípulo no admite la trampa típica del mundo – hoy más enorme que nunca. Porque hemos rebajado tanto los techos de nuestra vocación, los techos de nuestras vidas, que ya no nos cabe nada más que la machacona afirmación de nosotros mismos. De todo al servicio de la afirmación ciega de nosotros mismos. Y ahí, en vez de acoger al otro, los encuentros, las relaciones, se han convertido en el lugar donde nos comparamos en un juicio implacable. Como si la mera presencia del otro viniese a poner a prueba el catálogo de nuestras propias características. Mejores, peores, injusticias, deudas, todo porque el otro es distinto. O mejor. Entonces hay que negarlo, hay que negar esa posibilidad. Hay que prohibir todo lo que deje a la vista la diferencia. Mejor todos igualitos, de verdad o de mentira, pero igualitos para no hacernos daño. Todos igualitos aparentemente… Por eso Pedro es un maestro. Descubre a Jesús y se alegra. Y admite el don, porque Jesús no se lo quita de encima sino que le invita a seguirle. Y el pescador deja sus barcas, se marcha con Él, y recupera la vida en forma de aventura. Aprovechemos el Evangelio de hoy: ¿cómo somos nosotros con nuestros amigos? ¿Para qué la amistad? ¿Nos ayudamos a mirar al cielo? Porque Jesús mismo nos tiende la mano. Él mismo nos alcanza, nos quiere alcanzar, tantas veces en algunos de nuestros amigos. Si estamos dispuestos a recibirle, a recibirle con la misma pobreza interior con la que Pedro admitió en su alma la necesidad de seguir a Jesús sin enroscarse en líos por dentro. Porque la verdadera afirmación de nosotros mismos coincide con un amor loco y libre por nuestra vocación, por el amor al Padre que nos llama y nos espera. Cristo nos acompaña.