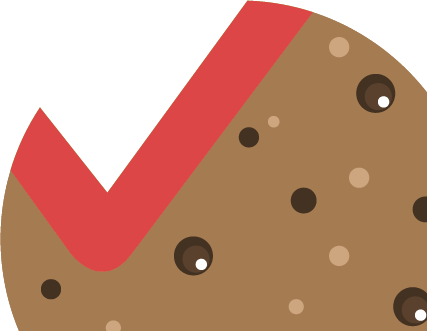29 May Ascensión
Celebramos este domingo a Jesús resucitado que se elevó y alcanzó el Cielo. Se llegó hasta allí, hasta la casa de Dios, y entró en ella con su preciosa humanidad. Se llegó hasta allí con la noticia de su victoria, y también, con la noticia de nuestra filiación divina recuperada. Recuperada porque el don de Dios no había caducado. Fue sólo a nosotros a quien se le hizo pesante el vínculo y la pertenencia recíproca. Vuelve el Hijo, vuelve hombre a la casa del Padre, y queda así vencida para siempre toda extrañeza entre lo divino y lo humano, entre lo suyo divino y lo nuestro humano, porque Jesús es uno con nosotros. Celebramos hoy a Jesús en el Cielo, y como si desde allí nos cantara que no somos desconocidos y que el Padre no exige ser conquistado cada vez; lo hizo Él con su encarnación y con su cruz para siempre.
Cristo es el lugar y el modo. Donde sucede el abrazo, donde se da la comunión entre lo que es de Dios, Él, y todo lo nuestro. Lo hace Jesús con la Eucaristía. Al elevarse hace descender el Cielo hasta que quede a nuestro alcance en la celebración del sacramento del altar. En efecto, en la Eucaristía nos comemos el Cielo. Por eso dice Jesús que quien se alimente con su carne y con su sangre vivirá para siempre, porque en el sacramento accedemos a la fuente misma de la vida eterna. En la celebración de la Misa no nos damos la paz sólo entre nosotros, como si no fuese más que un rito nuestro o una convención social adornada con una cierta solemnidad. Quien se acerca hasta el altar puede tocar el Cielo, a Dios que se dona entero a cada uno de nosotros.
Dios y el hombre juntos; lo suyo nuestro, ahora que ha sido superada la distancia impuesta por nuestra pobreza y nuestro pecado. Pero a nosotros, quizá más hijos del mundo de lo que pensamos, cuando toca vivir, muchas veces nos acaba pareciendo que el anuncio cristiano, y así la Iglesia también, pecan de una ingenuidad total. Palabras amorosas, poco más; un cuento, ¡un ojalá dulzón! Un Dios que ama, que se ofrece gratuitamente y a domicilio; ¡una ingenuidad! Pero no lo fue, no fue una ingenuidad para los apóstoles, ni para los primeros cristianos, ni para tantos que han conocido la fe a lo largo de la historia. Tengamos presente que los mismos que con sus primeros escritos afirmaban que Cristo había resucitado habitando al tiempo el Cielo y la tierra, murieron mártires de esa fe: los apóstoles, los primeros adultos que les siguieron, los hijos de esos primeros adultos, e incluso los niños. Qué número casi infinito de hombres y mujeres de todos los tiempos han perdido la vida en la muerte o han perdido la vida en la caridad porque Cristo es, nuestro Dios y nuestro salvador. Nuestra fe no es ingenua, y hoy la celebramos.