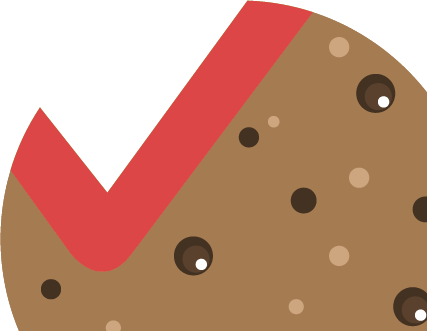02 Abr Domingo de Ramos
Jesucristo es el latido más absoluto y exagerado, el latido más radical y dramático del corazón de Dios. El definitivo. San Pablo dice que fue en la plenitud del tiempo. Sucedió, el corazón de Dios se ejercitó con tal fuerza, se movió dentro con tal exceso, que se abrió, se quedó abierto, abierto y al descubierto, incapaz ya de recogerse de nuevo. Toda su entraña se empezó a derramar -imparable- esparciéndose sobre el tiempo y el espacio de los hombres, de los hombres pequeños, de los hombres pequeños que somos cada uno de nosotros, nuestro tiempo y nuestro espacio, nuestras pequeñas almas, tocadas ahora por el corazón de Dios; nuestros corazones junto al suyo. Hosanna al que llega hasta las puertas de Jerusalén, hosanna porque llega hasta nosotros. Dios sólo quería darse. Decirle al hombre que puede vivir de la gracia, del sabor a amor del que Él está hecho, desde siempre y para siempre – juntos.
No merecemos la gracia. Porque somos mezquinos, calculadores, tramposos. Pequeños. Pecadores. La vida debería ser el resultado de la suma de nuestras monstruosidades. Las grandes y aparatosas. Y también esas pequeñas y afiladas que escondemos disimuladas entre nuestras mentiras piadosas. La luz que despierta nuestros ojos y el aire que respiramos debería ser fuego. Fuego implacable. Fuego fuerte y sordo. Pero no. En el origen hay una gracia. La raíz de cada instante, la raíz de todos los instantes beben en el manantial de una gracia. Todo nace en el corazón abierto vivo de Dios.
Jesús heraldo. Entra en Jerusalén con esa noticia. Dios llega a lo nuestro, hasta las yemas de nuestros dedos, hasta hundir con su presencia la carne blanda de las yemas de nuestros dedos. Dios presente sin precio. Dios presente sin que le debamos nada. Próximo, tan prójimo que el soldado tiene brazo suficiente para sumergir el hierro de su lanza en el pecho desnudo del crucificado. El hombre teme la bondad de su Dios. A nosotros nos acobarda la grandeza de Dios. Porque hemos olvidado la gracia. Hemos dejado de mirar. Ya no conocemos a Jesús. Es sólo un nombre, sólo una antigua sensación, algo pasado, algo seco y despreciable. La fe se ha quedado a las afueras de lo que importa. A las afueras, detrás de los muros, en ese punto ciego y extranjero donde le crucificaron. Porque ese hombre no importaba.
Queremos ser hijos únicos. Queremos ser hijos únicos y huérfanos. Queremos que exista sólo una voluntad. La nuestra solamente. Que no molesten… Que no se opongan… Ese Dios grande, ¿bueno? Sospechamos. Porque olvidamos la gracia del principio. Olvidamos que nuestra voluntad, que nuestro corazón es un don. Que no podemos querer, no podemos querer nada sin que Él nos regale aquí y ahora esa voluntad. Es por el espejismo de una autonomía idolatrada. Dios no compite – Dios posibilita. Dona, irrefrenable, desde ese corazón partido por el latido mayor de la misericordia. ¿Podría Dios no querernos? Él no es el rival de nuestra libertad sino su fuente. Se hace hombre para quitarle a la realidad todos sus sellos, todas sus cerraduras, para abrirnos el mundo, porque nos lo quiere regalar entero.
Semana Santa. Para acoger su venida. Para acoger su gesto salvador. Para acoger la gracia que nos lloverá desde la cruz. Junto a María.