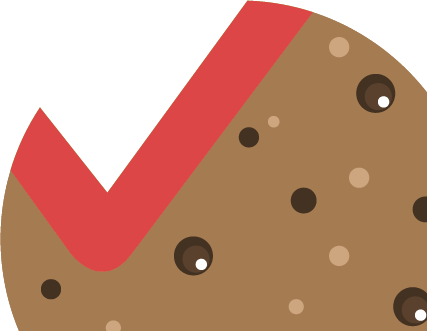27 Feb Levantó lo ojos
Cada vez que su hijo quedaba al alcance de sus ojos Abraham se conmovía. Ni una vez debió mirar a Isaac dando por descontada la vida del muchacho o dando por descontada su paternidad. Dios le hizo esperar la vida entera, siempre deseando. Fue en la vejez cuando por fin le bendijo – Isaac, el hijo de la promesa. Evidentemente el patriarca debía ser muy consciente de que el modo en el que Dios le hacía ser padre llevaba dentro algo misterioso, más anuncio que la sola gracia del niño que habitaba la casa. De hecho, el texto del Génesis afirma que Abraham -en un gesto repetido varias veces- “levantó los ojos”, como si los quisiera adrede recorriendo ese itinerario, del hijo al Cielo, de su paternidad, a la de Dios.
¡Abraham! Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré… Ya en camino. El hijo preguntó a su padre porque no entendía del sacrificio que iban a realizar. Isaac no sabía. Abraham caminaría en silencio, roto y arrugado, sin poder comprender, suplicando a Dios que le liberase de esa tarea horrible. Ofreciendo a cada paso su propia vida a cambio de la del hijo. Pero caminaba, sin detenerse, hacia el monte que Dios le había señalado.
Ni se dio media vuelta ni se escondió. Llegó hasta el monte y preparó el altar. Todo como Dios había ordenado. Todo dispuesto para el sacrificio. El anciano viviría en cada segundo un nuevo retorcerse de su corazón aplastado. Pero decidió obedecer a Dios precisamente porque amaba a Isaac. Porque amaba a Dios como hijo y porque amaba a Isaac como padre. Levantó los ojos – insiste el Génesis… Para que también Isaac mirase en esa dirección. Mostrándole el horizonte, aquello único capaz de justificar la vida entera. Abraham vivió así con su hijo, para que Isaac lo descubriera. En silencio, adorando y obedeciendo a Dios – esa quería que fuese la noticia de su paternidad: el amor al Infinito.
Porque no se le ahorra a nadie, a Isaac le alcanzaría la muerte antes o después. Así, como a todos hiere, la muerte pide un trabajo que muy pocos hacen. Pensamos que bastará con no pensar en ella. Como si la muerte no tuviese nada que decirle a la vida. Como si sólo fuese un punto y final. Pero Abraham sabía más, porque Dios es Padre – él no lo dudaría jamás… En efecto, obedeció a Dios por amor a su hijo. Porque es padre quien provee, por supuesto. Alimento, y abrigo, y techo, y todo. Pero sobre todo es padre, lo es de verdad, el que ayuda a su hijo a descubrir el sentido, lo que nos alcanza envuelto en la apariencia de las cosas.
Desde el altar donde iba a sacrificar a su hijo, Abraham exhorta a los padres de hoy: ¡atreveos! Atreveos a no achatar el vínculo con vuestros hijos. Hoy, que muchos se han vuelto padres pródigos, de los que traen a casa de todo pero no se atreven a mirar con los pequeños hacia el Cielo. Padres ocupados, muy ocupados, pero pródigos, escapistas. Lo apuestan todo por el bienestar material de los hijos, y al final los confunden. Porque con los ojos y los afectos llenos de cosas, los hijos no logran mirar más allá, y quedan traicionados, incapaces de comprenderse a sí mismos. Seguro que en largos ratos de la peregrinación, Isaac se sumaría a su padre, al silencio de su padre, caminando juntos y decididos hacia la verdad. Lo que hace la vida buena no se encuentra sólo de tejas abajo. Amar a los hijos es lo que hace Abraham: mirar con ellos al Cielo, dispuestos al sacrificio que sea necesario. Porque para eso os los pone Dios en los brazos al nacer.