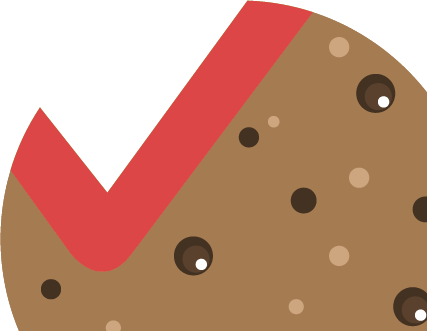24 Abr Medidas
San Juan Pablo II dispuso que en la segunda semana de Pascua la Iglesia entera celebrase el domingo de la misericordia. Nos hizo un buen regalo, porque nos hace bien contemplar la misericordia de Dios, hacer memoria de ella, e identificar sus formas en el hoy de nuestras vidas. La misericordia es más grande que nosotros, de una medida que se nos escapa, algo que no logramos alcanzar porque tiene el mismo calibre de Dios. De hecho, Misericordia podría ser un nombre con el que llamar a Dios… Así, con el deseo de descubrirla, de conocerla para amarla, de amarla para que pueda iluminar nuestro interior, el mismo Dios nos ofrece palabras que apuntan a ella: gracia, fidelidad, perdón; don.
La misericordia es el deseo eterno en el corazón de Dios de volcar lo que Él es sobre cada uno de nosotros para que la nuestra sea su misma vida. Por eso, la misericordia no es sólo una fuerza divina con la que Él pretenda cambiarnos, una especie de corriente correctora de lo que somos. Lo podemos decir así: el don de Dios no coge carrerilla en el disgusto, en el descontento por lo que somos para -desde ahí- encontrarnos. Si Dios es misericordioso, si abre las puertas de su ser para tocar el nuestro, es por un amor, por un amor que misteriosamente se aviva con nuestra pobreza e incapacidad. Dios no quiere cambiarnos, es decir, con su misericordia no pretende introducir una modalidad alternativa, un yo distinto que deje atrás el viejo inservible ser de cada uno de nosotros. Muy al contrario: Dios se goza en su criatura, en cada uno de nosotros, y con su don nos quiere acompañar hasta la plenitud de lo que somos como hizo con su Hijo al vencer para siempre la oscuridad de la muerte en el sepulcro.
La misericordia de Dios está en la raíz de nuestra fe. Porque nuestra fe consiste precisamente en el reconocimiento de este autodonarse de Dios a cada uno en su Hijo Jesús. La fe es la vida según la medida de Dios, aquí, entre los pucheros de lo nuestro, con la forma que tiene nuestra cotidianidad, pero en función de la medida del Cielo. En el Evangelio de la Misa de hoy, Jesús le dice a Tomás que se acerque lo suficiente, tanto como sea necesario para poder tocarle: trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado… A quien toca a Jesús se le promete recuperar la medida divina de las cosas. Por eso la experiencia de la misericordia posibilita la esperanza. Por ello no podemos posponer el camino que lleva a Jesús. No podemos esperar a tocarle, en el silencio de la oración, en los sacramentos, en el trabajo ofrecido, o en la necesidad de los pobres con los que Él nos sale al encuentro. Porque si retrasamos la fe, la vida se nos queda pequeña.