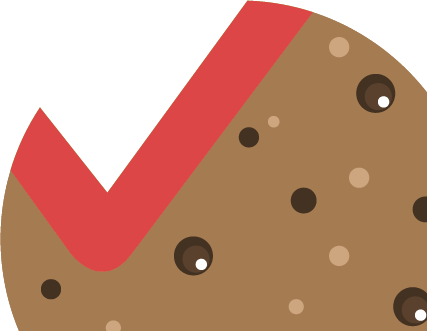31 Dic Señor del tiempo
El tiempo es algo misterioso e importante. Sujeta todo lo nuestro en su interior. Es para nosotros, se nos da, aunque no es sólo nuestro. Sin duda: no nos pertenece del todo. Porque si fuera así, le impondríamos seguro densidades distintas. Iría a pocos y despacio cuando las cosas viniesen de buenas. Y en la prueba, cuando las vacas flacas, los plazos los diseñaríamos tan breves que serían prácticamente impermeables al tiempo. Pero no, no somos los dueños del calendario. De hecho, muchas veces lo que nos sucede en el tiempo parece que viene a imponer distancias entre nosotros y el éxito, o entre nosotros y el placer. Nos ha pasado en este año que termina, el primero del Covid. De hecho, no se habla en estos días de otra cosa, de la espera de un año mejor, del deseo de quitarse el viejo de encima. Tanto que un importante periódico nacional, en un impresionante titular, decía que este ha sido un año maldito – la palabra me parece hasta violenta: maldito.
En el primer día del año nuevo la Iglesia nos hace mirar a María. Nos propone contemplarla y celebrarla. Es interesante. Porque ella no se rebeló contra los plazos en los que sucedieron las cosas, ni contra aquello que el tiempo le fue trayendo a la vida. Esperó con Israel la llegada del Mesías. Seguro que aguardaba con emoción el día previsto para ir a vivir con José, culminando así la celebración de su matrimonio. Después de la inesperada visita del ángel, vivió los largos meses del embarazo sin rebajas. Tuvo que esperar en Egipto, en tierra extraña, extranjera, porque la vida del Niño corría peligro. Y cuando por fin pudo volver a su tierra, vivió atenta y paciente el tiempo de la vida privada de su hijo – ¡cómo tenía que ser ese reino sin fin aún por llegar! Llegó la hora, y Jesús pasó tres días enteros muerto en el sepulcro mientras ella esperaba fuera, dolida y confiada por igual. María no se rebeló, ni dijo de sus tiempos que fuesen malditos.
Una amiga que está viviendo un momento familiar doloroso, hace poco me decía: Dios me ha prometido el ciento por uno, pero no una circunstancia distinta. Me ayudó a imaginar a la Virgen, pues no se empeñó en intentar domesticar el poder de Dios, sino que apostó por ponerse completamente a su servicio. María no se endiosó, como hacemos nosotros cuando no admitimos nada más que nuestra pequeña voluntad. Ella vivió más atenta. Dispuesta a reconocer la bondad de José, la belleza de su Niño, o su propia vida, como palabras pronunciadas por el mismo Dios que la invitaba a una amistad, a un misterioso pertenecerse mutuamente. Nosotros damos casi todo por descontado, como si todo se nos debiera – porque no hay nada más que nuestro apetito. Pero así, en medio de todo lo que se nos da y ofrece, acabamos viviendo a solas. Entonces le preguntamos a Dios que dónde se ha metido. Y el Evangelio nos responde que la promesa es el ciento por uno y la vida eterna, pero no necesariamente una circunstancia distinta. Porque el bien grande y definitivo es Dios mismo. El tiempo -todo el tiempo- es para nuestra vocación, para recuperar nuestra verdad y la verdad de Dios. Para que se dé entre nosotros el amor con el que Él nos quiere abrazar, mientras caminamos hacia la vida para siempre. Lo podemos ver en María, en Jesús, o en la historia del pueblo de Israel: hasta el desierto puede ser un tiempo bueno. Porque Dios no se retira nunca.