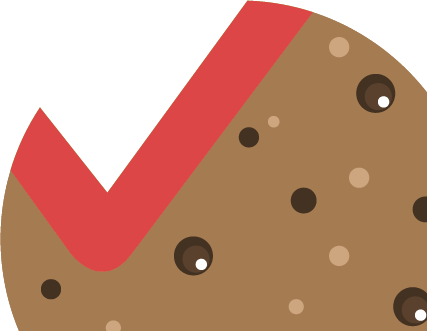12 Mar Ser sólo tú
El otro día mantuve una larga conversación con un hombre amigo muy mayor. Sus hijos se han enfadado entre ellos y le duele infinito esa bronca inesperada. Hacia el final de nuestro rato juntos jadeaba entre las palabras, sangrando por la pregunta, mientras decía una y otra vez: ¿qué he hecho mal? Acabada nuestra cita, cuando volvía a casa descubrí que la pregunta me rebotaba por dentro, como si el corazón fuese un tapete verde y suave de un billar nuevo. La cuestión pedía respuesta mientras iba ahogando al pobre hombre en sus propias palabras; ¿qué es lo que he hecho mal? Un padre entero, entregando gastadas las últimas horas de su jornada vital, a punto de empezar el camino de vuelta al Cielo para ser otra vez hijo. Pero a los noventa, la vida aún le pide esta última cuesta.
Le hablé de nuestros pecados; ¡quién no tiene! De los suyos como padre y de los pecados de los hijos. Hablamos de la misericordia de Dios, que lo puede todo y más. Y así hablábamos mientras el viejo repetía su pregunta. Hasta que me di cuenta de la trampa que nos hace caer a todos. Abuelo, lo que has hecho mal ha sido ser sólo tú. Porque no hay corazón humano, ni siquiera el de los hijos buenos, que no lo pida todo, que no lo pida y lo espere todo con cada espasmo de su carne cardíaca. Lo queremos todo y lo gritamos con cada nueva aspiración. Todo. Necesitamos a Dios, queremos a Dios, pedimos a Dios, lo queremos todo siempre, pero parece que sólo tenemos un padre, o una madre, o un hermano, o un profesor, o un pobre cura, o sólo el amigo que hoy no se ha acordado de nosotros. Mi querido anciano: lo que has hecho mal, viejo, viejo arrugado y curvo, es ser sólo tú. Desde el principio, desde hace noventa años, desde que tus hijos nacieron… Sólo tú cuando despertaban, tú cuando volvían a casa, o tú cuando te confiaban un problema secreto; sólo tú cuando ellos esperaban a Dios.
Le pasa a mi viejo querido. Es también lo que nos pasa a los curas en las iglesias. Los médicos nos dirán lo mismo de las voces en sus consultas. Y lo descubren los amantes al abandonar sus lechos. El alma espera siempre a Dios, un infinito, y parece que sólo le llega una carne pequeña e incapaz, un corazón de hombre que no puede más que el nuestro, lleno también de las cicatrices de sus límites y sus pecados, tan mellizos de los nuestros. ¡Es casi injusto! Hoy paga el viejo, pero mañana pagaremos nosotros… Pensamos equivocadamente que cada uno somos la distancia infinita entre lo que somos y lo que podríamos haber sido; eso es lo que hacemos mal. El padre no es Dios, ni la madre es Dios, ni el cura ni el hermano. Somos testigos. Abuelo amigo: eres testigo de Dios, colaborador suyo, su heraldo. Pero eso pide reformas en los ojos de los hijos, un trabajo que nos toca hacer todos los días, un ejercicio que es la tarea de la vida. Es por una genialidad del Señor, que se ha inventado la manera de permanecer Dios, enorme, capaz, fuerte y eterno, y que a la vez nosotros lo podamos recibir entero sin quedar aplastados por su omnipotencia. Así es, la pobre carne vieja de cada uno es la pequeñez donde nos alcanza el Dios grande y bueno, fuente de vida que pide ser amado así.
Abuelo que te dueles: lo que has hecho mal es que los demás aún no amamos a Dios lo suficiente como para no hacerte culpable. Por eso, pide, reza por nosotros, porque nos pasa como al pueblo de Israel, que en el desierto se quejaba cansino contra Moisés porque el camino se hacía duro. Lo recoge el fragmento del Éxodo que se lee este domingo en Misa: En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Y Dios le dijo: ve, que allí estaré yo ante ti. El problema es Dios, no el límite del otro.