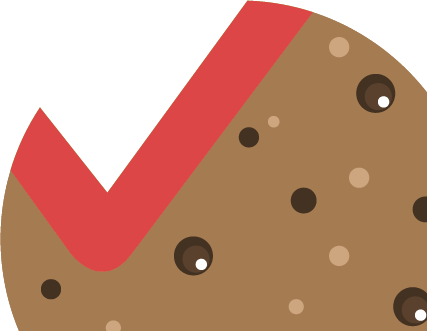05 Sep Odio mentiroso
La conquista más sonada del demonio, la joya de su horrible corona, es el desprecio por nosotros mismos que en tantos corazones está tan arraigado. El mundo tampoco lo pone fácil y nos maleduca incansable en la idolatría de las apariencias y de los poderes. Y, sumadas sus fuerzas, mundo y demonio hacen que tantos no consigan escapar de una existencia donde andan aplastados por dentro, a escondidas y aplastados, por no ser como deberían ser. Aunque ahí no acaba la cosa, porque lo que más le interesa al mentiroso, es hacernos creer que -además- nosotros somos los verdaderos y únicos responsables de nuestra propia desgracia. Justo, porque ahí metidos, en esa trampa, acabaremos convencidos de que no tenemos derecho a nada, a nada hasta que no lográsemos quitarnos de encima esa pobreza – cosa imposible, porque el amor bueno por nosotros mismos en el que tendríamos que hacer palanca, está echo polvo…
Andamos muy equivocados porque hemos olvidado que nuestra vida es una vocación. En efecto: vivimos porque hemos sido llamados; vivimos para acoger esta llamada. Para que ella nos descubra lo que somos, nuestra auténtica identidad. Vivimos para que se nos muestre la verdad y la podamos disfrutar. Mundo y demonio se empeñan en lo contrario: todas sus energías siempre al servicio de una especie de encogimiento vital que nos lleva hasta la definición de nuestra vida y de nosotros mismos en función de una misión. La vida, todo lo que somos, transformado en una misión. En definitiva, en un logro. O lo que es lo mismo, la vida entera como un precio que tenemos que pagar y debemos. Atentos, porque esos objetivos o logros que le acaban dando forma a cada segundo de nuestra existencia, pueden ser las cosas más loables del mundo: ser una buena madre, un buen jefe, el mejor cura del mundo… Son cosas buenas y necesarias, pero tan infinitamente estrechas, que nos acaban ahogando.
Si la vida es sólo para el logro de un objetivo, todo, absolutamente todo, se puede volver una amenaza. Un virus, el fin de las vacaciones, los años que pasan, una multa de tráfico, o un amigo que hace rato que no nos dice que nos quiere – todo. Ahí la vida agota. Y ahí nos descubrimos incapaces de conseguir aquello para lo que en el fondo vivimos. Porque antes o después, uno con más fuerza nos arrebatará lo nuestro. Es entonces cuando cuaja el desprecio por nosotros mismos, porque todo nos grita que no lograremos aquello para lo que vivimos. En cambio, cuando la vida es para descubrir nuestra verdad de hijos, nada amenaza y todo coopera. Porque nuestro ser hijos va antes, nos define antes, porque es aquello que nos hace ser. Vivir tiene mucho, muchísimo, de acogernos a nosotros mismos gracias a la luz de la presencia de Jesús junto a nosotros.
Contemplemos las lecturas de este domingo. Parece que las cuatro lleven dentro una especie de catálogo de las desgracias. Habla la primera de los ciegos, de los sordos, cojos y mudos. El salmo de los oprimidos y hambrientos. Y también de los huérfanos y de las viudas. La segunda habla de un pobre andrajoso. Y el Evangelio de un sordo que además era mudo. Para el mundo, todo amenazas; desastres objetivos, vidas malogradas. Santiago, en su carta, nos dice lo contrario: nada de esto es incompatible con la paternidad de Dios. Nada hace imposible el don de su paternidad. Más aún dice: Hermanos, escuchad: ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino? Lo que para el mundo es una amenaza, motivo de nuestro amargo horror interior, las lecturas lo señalan como el anuncio de la venida del amor de Dios. Somos hijos; hijos queridos. Y lo seremos siempre.