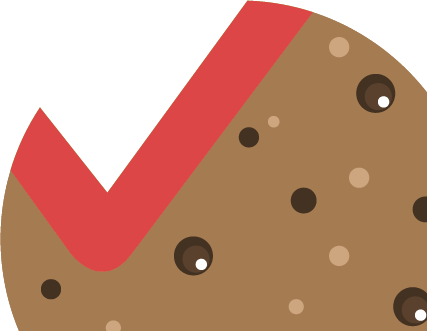06 Jun Corpus
Nada tiene en su interior más fuerza transformadora que la Eucaristía. Lo que era pan, por el compromiso del Espíritu Santo, cambia y empieza a ser el mismo cuerpo de Cristo. Y lo que antes era vino, ahora es la sangre de sus venas. Sabemos además por la predicación de Jesús que esa potencia renovadora no se queda quieta, cerrada en sí misma, como si tuviese mandato de quedar confinada en el interior de la forma eucarística o del líquido del cáliz. No, la presencia de Cristo en la Eucaristía tiende hacia afuera, a cambiar al que toca, dándole al cristiano la vida eterna.
La fuerza de Dios se nos dona para un cambio, para una importante novedad. Pero afirmando con fidelidad lo que ya somos. Porque la vida de Jesús nos alcanza desde la Eucaristía, no para que nos abandonemos a nosotros mismos -como si Dios se concediese un último intento de mejorarnos- sino para posibilitar lo que somos – porque Él nos hizo, y nos hizo bien. El mundo hace al revés, ofreciéndonos cada día caminos que nos alejan de nuestro propio ser. El poder del mundo propone siempre pasos que llevan al extravío. Porque así es más fácil gobernarnos – dominarnos, por dentro y por fuera, en los afectos y en los gestos. El mundo quiere tomar de lo que somos, mientras que Jesús se entrega.
Jesús nos afirma. Nos sostiene, dándonos de vuelta la vida que se nos escapa por las grietas de la tristeza o de la soledad. O las del cansancio. Jesús se dona entero, sin truco, sin reserva. De modo que no hace falta defenderse, ni mantener una distancia. Jesús no uniformiza. Hace así que el pan alcance a cederle todo el espacio a su cuerpo por amor verdadero. Pan y Dios que se rozan en la transubstanciación. Como se pueden rozar con Él nuestros trayectos en coche. O nuestros ojos, cuando miramos bien a los demás. O el corazón, cada vez que apostamos por la verdad o por el bien. Tomad y comed. Él nos acompaña, haciéndose por nosotros amor que alimenta.